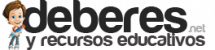Tesis doctoral de Jordi Ardanuy López
La tesis se propone una interpretación global de la poesía de ángel crespo (1926-1925), entendiéndola como una búsqueda de lo sagrado desde el interior del lenguaje. Para ello, sigue cronológicamente el orden de los poemarios publicados por este autor tal como los recoge la edición que sirve de referencia para este trabajo: poesía (valladolid 1996). El discurso crítico interpretativo se propone explicar cómo el poeta va enfrentando las limitaciones del lenguaje en la expresión de una realidad que intuye más allá de aquello que el lenguaje alcanza a describir -y cuya comprensión determina- desde la finalidad práctica para la que el acervo social lo ha creado. Intenta dar una formulación filosófica a las cuestiones a las que el poeta responde artísticamente, en orden a mostrar la universalidad ética y psicológica de las mismas. Estudia los procedimientos mediante los cuales, en la elaboración poética, el lenguaje va haciéndose instrumento que se trasciende a sí mismo en el propósito de dar cabida a una visión de la realidad cada vez más amplia y más unitaria. Parte del supuesto metodológico de que la evolución de las ideas sobre la realidad y las del sujeto cognoscente -en este caso, el poeta- están mutuamente implicadas y, desde el mismo, se propone comprender la importancia de los procesos de simbolización para dar expresión a lo que el lenguaje, como instrumento de la razón, no llega a abarcar, y a aquello que, en cada momento del proceso, no forma parte del yo en acto. Su papel de finalidad y guía en esa evolución confiere al símbolo poético, en el caso de la obra de ángel crespo, una virtualidad comparable a la que posee el símbolo en las religiones históricamente constituídas y en las sociedades iniciáticas tradicionales, en un sentido, pues, que hace heredera su obra del simbolismo como movimiento literario histórico. No obstante, para poder describir de modo aconfesional y científico esta dinámica -entendiendo aquí lo científico en su especificidad humanística, desvinculada de los modelos físicos y matemáticos- en la tesis se acude a una concepción de la religión que remite la antropología de lo sagrado de mircea eliade, a la psicología de jung y a la hermenéutica simbólica de gilbert durand, disciplinas complementarias, nacidas y desarrolladas en torno al círculo eranos, que tienene en común considerar la dimensión religiosa como una parte de la psique y la búsqueda y definición del sentido como la justificación de toda manifestación humana y, por ende, de toda creación cultural. Se trata de una concepción de lo religioso adecuada a la secularización de nuestro tiempo porque rehuye la adscripción a cualquier credo positivo pero, por otro lado, no asume como definitivos la desfundamentación del lenguaje y la desintegración del humanismo con que suele identificarse la llamada posmodernidad. la poesía que crespo reconoce como definitiva se inicia en la afirmación de que su palabra no es sólo fenómeno físico vibratorio, sino «sangre de mi espíritu» que «no se puede perder» reconociendo así su virtualidad para la formulación y búsqueda de un sentido. La poesía recogida en los primeros libros recopilatorio del poeta (en medio del camino, 1970) fue calificada de «realismo mágico» por presentar, en el mundo de la experiencia corriente, a unos seres fantásticos -predominantemente animales- que desbordan los criterios de verosimilitud asociados al concepto tradicional de realismo. Su presentación sólo es comprensible entendidos como figuras alegóricas que dan forma a partes de la realidad y de la psique que escapan a la conceptuación o que subvierten el significado que les ha sido adjudicado convencionalmente. La teorización metapoética que permite esta interpretación puede encontrarse en el poema «la pintura» (1952). en los primeros años 60 crespo sufre un breve período de crisis en el que intenta ceñirse a las exigencias del realismo social y asume los postulados del materialismo histórico. En las obras de esos años queda en entredicho toda reflexión metafísica y se autocensura la creatividad mítico-simbólica. Más tarde reacciona definitivamente contra aquel realismo que acepta acríticamente lo que se entiende por realidad y su poesía, liberada de toda traba-nacionalista desde docena florentina (1965), desarrolla las posibilidades del conocimiento a través del símbolo y del mito a lo largo de los libros que conforman el segundo recopilatorio crespiano: el bosque transparente (1983). Los procesos de antropomorfización y animalización constituyen mecanismos primitivos e ingenuos para apropiarse de modo «cordial y directo» (es decir como explicación última que no necesita justificarse) de la realidad que se presenta más hostil. Ahora bien, el proceso de mitificación se hace de modo autoconsciente y eso conlleva poner en primer plano la lingí¼isticidad de este mito: la creación imaginativa a través del lenguaje demuestra que el lenguaje es capaz de descubrir zonas de la realidad que la experiencia socialmente homologada ignora; por lo mismo puede ser puesto de relieve el carácter mítico de ciertas ideas sobre las que se asienta el sentido común. El poeta desenmascara el poder coercitivo de mitos consideradas incontestables, como «el futuro» y descubre el poder emancipador de ideas a priori tan aterradoras como la nada: la nada crespiana, enraizada en la mística de origen indoeuropeo es, merced a su habilidad para dotar de cualidades sensibles toda abstracción, la primera concepción crespiana del reino de la plenitud de lo indeterminado, fuente del ser esencial de cuanto se manifiesta en el mundo; allí donde se situaría el sentido de todos los significados parciales y la libertad en la que culminaría toda actividad cognitiva, dentro de un proceso de resonancias, en un sentido amplio, gnósticas. A partir de este momento aparecen en el mundo poético de crespo los «dioses», como representación de las epifanías reveladas en cada ser visto como concreta manifestación de lo infinito. como la dimensión metapoética de la poesía crespiana textualiza la conciencia del proceso imaginativo que da lugar a los dioses, estos no pueden presentarse como la epifanía definitiva, antes bien, el poeta intenta trascenderlos como formas creadas por el hombre y descubrir de qué modo en ellos «la nada se hace ser». Ya en donde no corre el aire, pero, sobre todo, a partir de el ave en su aire en la poesía de crespo hay menos personificaciones dando imagen a lo intuído y se plantea de forma descarnada la cuestión de qué es lo real en el mundo percibido y de si el pensamiento humano, indefectiblemente ligado a un lenguaje de la comunidad, puede ser instrumento para obtener y canal para expresar el conocimiento hermético al que con tales preguntas se aspira. Crespo reelabora poéticamente un sistema cosmogónico que conecta con la tradición alquímica, que conoce bien como dantista, y con el que alcanza obtener una respuesta mítica coherente a las mencionadas preguntas. Las fronteras del mundo sensible las marca la fuente de la luz -el sol alquímico- y el espejo que desde el espíritu humano lo refleja. La luz es la unidad que proyecta sobre las realidades y permite que cada una la refleje de modo aparentemente distinto, per el sentido sólo es captado si la luz del espejo espiritual va en pos de él y reconoce la epifanía en el objeto iluminado; sólo la convergencia de ambas luces permite contemplar «el ave en su aire»: no es un milagro la «alondra» «sino el estarla viendo». El poema aspira inútilmente a dar expresión lingí¼ística a ese momento de contemplación teofánica, pero, en cambio, alcanza a ser el lugar donde el lenguaje es llevado al límite de modo que apunta a lo que de ningún modo puede designar. Radical, el poeta no renuncia a preguntarse y a intentar responder de dónde le viene al lenguaje la legitimidad para trascender las mismas apariencias que designa y pasar a simbolizar el silencio sagrado inabarcable a la palabra. Tal dignidad sería incomprensible atendiendo sólo a su dimensión arbitraria y convencional pero cada ciclo imaginativo de crespo -por eso su obra crece ininterrumpidamente durante más de cinco décadas- puede ser interpretado como un apuntalamiento mítico -«sutura simbólica»- contra el problema siempre latente de la desfundamentación del lenguaje. En el «segundo libro de odas», las palabras, como «aves de luz/nacidas de lo oscuro» permiten que emerja desde el magma preconsciente una conciencia que no puede colmarse en la diversidad de los significados, sino que aspira a la unidad de un sentido que las trasciende. Los nombres, aunque inadecuados para contener lo apifánico atestiguan la voluntad de rescatar las esencias del fluir heracliteano en una realidad que -al margen de las palabras- transcurre como temporalidad pura. Por reflexión, la palabra, aunque es límite del conocimiento para el sujeto es también testimonio de la permanencia de su identidad sobre el devenir y esa identidad postula implícitamente un fondo metafísico, no por incognoscible menos necesario: de ahí que el «espejo de la palabra» no sólo imponga la determinación social sobre el sujeto, sino que pueda revelarle al yo su verdadera complejidad y amplitud: «transformadas por mi voz puedo mirar al que en mí mismo ignoraba». la fundamentación metafísica de la palabra poética en el segundo «libro de odas» lanza a crespo a la creación de una imagen unitaria en ocupación del fuego (1990). El fuego, además de ocupar el lugar del origen de la luz, y representar, por tanto, la unidad que se proyecta en lo diverso, nombra una realidad sin forma fija, capaz de mantener unidos y en tensión a los contrarios y ser agente de sus transformaciones. Crespo hace explícito el paralelo entre su voluntad de su contemplación en la unidad y la de dante que, como protagonista de la comedia, alcanza la visión divina y se atreve a describir el universo -de la tradición a la que pertenece y que asume como revelación- desde su cénit-. A través del personaje de hermes. Crespo se recuerda a sí mismo que el fuego es una imagen y un nombre para algo, por su misma naturaleza, innombrable. Descubierto este límite el poeta debe asumir que su visión del mundo es necesariamente una imagen incompleta porque en ella no vcabe el yo que la ha creado: «eres tú/ quien asume su oficio de incendiar, abrasar a tu tiniebla». a pesar de que el poeta no llegó a organizar plenamente ningún otro poemario, la tesis procura dar una interpretación del corpus de la última poesía crespiana como un intento de superación de la última crisis descrita. La contingencia y la especularidad son descubiertas también en el yo y la voz del poeta atisba «un centro no figurado» distinto a «lo que yo creía que era yo». La culminación del conocimiento hermético del que la obra en su desarrollo ha sido testimonio no puede saldarse con su compleción (lo que quería ser el fuego), sino con su negación, esto es, en la restitución de la conciencia individual a una conciencia cósmica que se ha conservado como plenitud de misterio y que adviene al poeta como la sombra, en sus últimos textos (iniciación a la sonbra, 1996). Se trata de una paradójica imagen apofantica en la que el poeta accede a inmergirse esperando hallar en ella la plenitud del sentido.
Datos académicos de la tesis doctoral «La búsqueda de lo sagrado en la poesíade ángel crespo«
- Título de la tesis: La búsqueda de lo sagrado en la poesíade ángel crespo
- Autor: Jordi Ardanuy López
- Universidad: Pompeu fabra
- Fecha de lectura de la tesis: 31/01/2003
Dirección y tribunal
- Director de la tesis
- Pilar Gómez Bedate
- Tribunal
- Presidente del tribunal: Francisco javier Blasco pascual
- jaume Pont ibáñez (vocal)
- j. María Balcells doménech (vocal)
- francisca Rubio gámez (vocal)